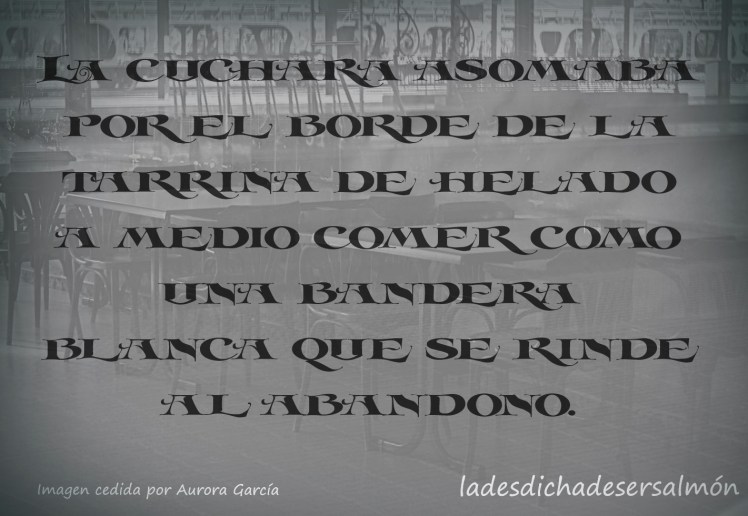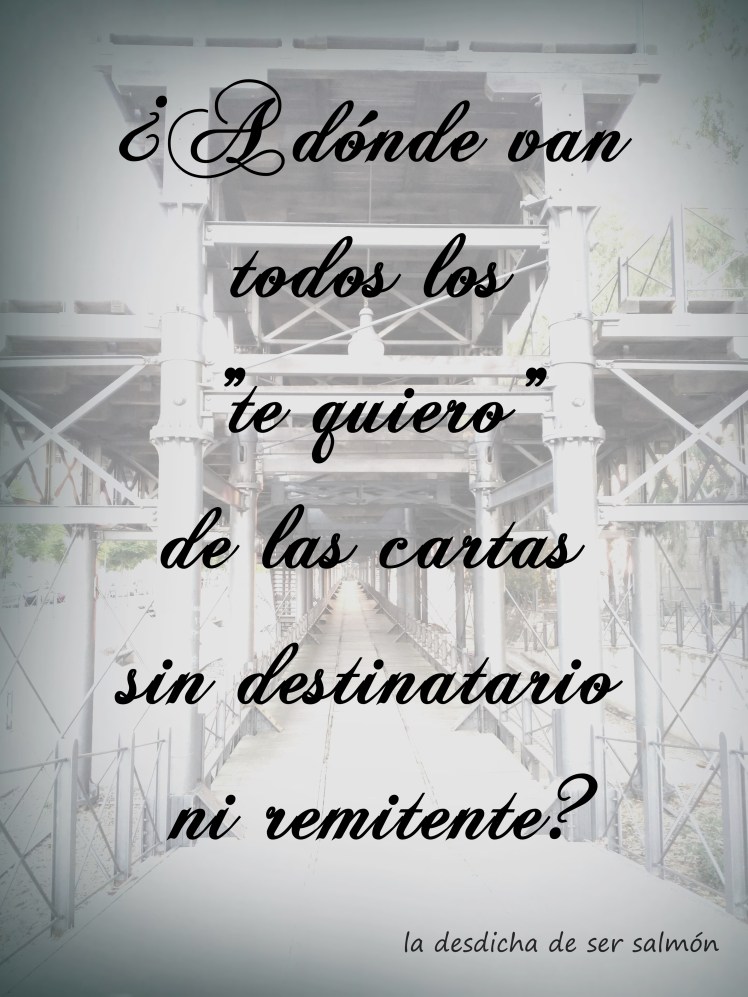Lo de lavar la ropa en el río no daba para mucho; salvo que alguna hubiera estado enferma, las noticias se repetían día tras día hasta convertirse en muletillas a las que no prestaban atención, pero eso no era suficiente para que callaran; un rato que tenían para ellas, no iban a desperdiciarlo en silencio. Hay quien gusta de rutinas y las mujeres de este lado del Mississippi no eran una excepción.
Tampoco lo eran las de la otra orilla, aunque no supieran mucho las unas de las otras, y eso que todas lavaban a la misma hora. Aquel río era tan ancho que cabían dos barco de vapor, y poco se habían interesado por si había vida más allá de las aguas turbias o si se parecía en mucho o nada a la suya.
Todo esto cambió la mañana en que, junto con la sábana de su noche de bodas, Mary Kate Harrison sacó un cadáver del río.
—Mira que lavar la ropa de cama con el marido todavía dentro— bromeó la más vieja, que estaba curada de espanto porque durante la guerra había visto de todo.
Las demás se acercaron a las sábanas de la recién casada.
—¡Qué cosa más fea, por Dios bendito!
—Solo es un muerto.
—Pero uno muy feo.
Y tuvieron que darle la razón; no es que el hombre tuviera aquel aspecto de nariz afilada, ojos saltones y mandíbula demasiado prominente por su condición de muerto o por haber vagado por la corriente durante el tiempo que fuera, se veía que era feo y punto, probablemente desde que nació.
Pasada la primera impresión, llegó la hora de identificarlo, pero por más que hacían memoria, no echaban a nadie del pueblo en falta, y menos tan poco agraciado.
—Esto se les ha perdido a los de la otra orilla— sentenció el reverendo cuando se lo llevaron para darle cristiana sepultura—. Yo no puedo enterrarlo aquí, hay que cruzar el río y devolvérselo a su familia para que lo llore como es debido.
—Con todo el respeto, pero llorarle, le habrán llorado desde niño, con lo feo que es— se burló la vieja.
Y las demás rieron la gracia haciendo caso omiso a las miradas de reproche.
La noticia de la fealdad del cadáver se extendió como la pólvora y, aunque se apresuraron en preparar una barca, todo el pueblo estaba congregado cuando iban a partir, más por comprobar si era tan feo como se comentaba que por despedirlo.
El reverendo aprovechó la ocasión para soltar un sermón sobre la brevedad de la vida, la compasión y, de paso, puso a todos a rezar por el alma del feo mientras se alejaban río adentro.
Paul Smith fue el primero en divisar la barca y corrió a avisar al alcalde de su orilla por si había que dar bienvenida oficial, ya que lo que se acercaba no era un barco de pesca, y llevaban a un hombre de Dios con ellos.
Cuando atracaron en el embarcadero, los recibió el pueblo al completo, salvo la banda de música, que todavía estaba recogiendo los instrumentos. Presidía el comité de bienvenida el mandamás con el reverendo de esta orilla a su lado.
—¿Cómo va a ser nuestro ese adefesio? ¿Le ha visto usted la cara?— se indignó el primero así le presentaron al difunto.
—Pues nuestro tampoco es—respondió el reverendo de la primera orilla, incómodo con la idea de tener que llevárselo de vuelta.
—Digo yo, que siendo tan feo—aventuró una mujer— en algún pueblo habrán de conocerlo.
—Otra cosa es que le reconozcan como suyo— dijo otra—. Mira que es fea la criatura.
—Feo o no— cortó el segundo pastor—, tendrá familia y un nombre.
—Pues a mí se me pierde un feo como este y no lo iba a echar de menos.
—Por amor de Jesús, hablamos de un cristiano bueno.
—No sé yo. Para mí que tan bueno no podía ser si el Señor permitió semejante fealdad. A ver si va a ser un forajido.
—Lo mismo da. Hay que enterrarlo y que Dios, nuestro señor, lo juzgue con misericordia por sus pecados.
—Por lo menos por lujuria no habrá de juzgarlo. ¿Quién se le iba a arrimar?
—Sea pues— dijo el alcalde—, nuestro pastor se va con vosotros en representación de esta orilla y lo enterráis.
—¿Cómo? ¿Qué quiere que me lo lleve de vuelta? De eso ni hablar.
—Hombre, aquí no pinta nada. Vosotros lo habéis encontrado, vosotros lo acogéis.
—Pero es que no es nuestro.
—Ni nuestro tampoco.
—Digo yo— se adelantó una joven frotando las manos sobre el mandil con gesto nervioso—, que dará igual dónde se le dé sepultura. La cuestión es hacerlo pronto. Con estos calores, además de feo, empieza a oler y cada vez va a ser más difícil soportar su presencia.
Ambos reverendos asintieron y el de esta orilla, que en realidad era la otra al principio del relato, tomó su biblia y su alzacuellos y, como hiciera su homónimo, puso a todos a rezar por el alma del difunto mientras la barca emprendía el camino de vuelta a través del Mississippi.
Pero sucedió que, llegando al medio mismo del gran río, justo en el punto en que todavía se oía el rumor de las plegarias de una orilla y empezaban a llegar los ecos de los rezos de la otra, la barca zozobró y un enorme siluro asomó la cabeza por la quilla.
—Este muerto es mío— dijo.
Y atrapó un pie del cadáver con su millar de diminutos dientes y lo arrastró con él hacia las profundidades, dejando perplejos a los habitantes de ambos lados del Mississippi.