RESACAS
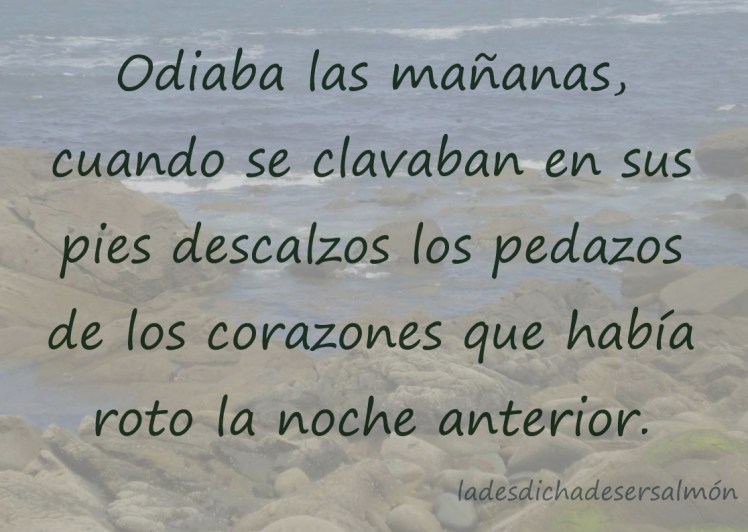
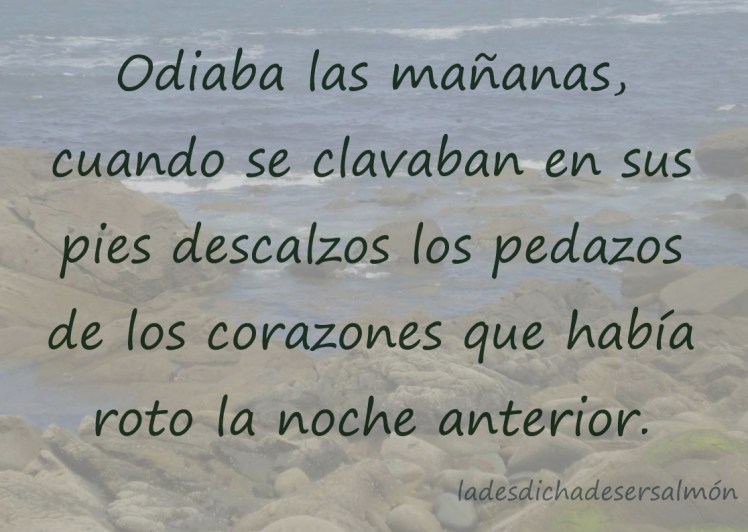

Esta leyenda es mi colaboración para la revista de la Fiesta de la Vendimia de La Palma del Condado 2019
Cuenta la leyenda que, una vez los dioses terminaron de crear el Universo, se reunieron para celebrarlo, todos excepto una diosa que estaba obsesionada con el lugar de las estrellas en el mundo. Tal era su amor por las constelaciones que le parecía injusto que solo existieran en el cielo y, tras muchos días de pensar, decidió buscarles también su reflejo en la tierra.
Probó en la superficie de los ríos, pero la corriente ondeaba y escondía el pálido fulgor de los astros. Lo intentó luego con los copos de nieve, pero eran tan vanidosos que no quisieron hacerle sitio. Pensó en los ojos de los enamorados, pero apenas había lugar en sus pupilas para algo más que la persona amada. Entonces, cuando comenzaba a darse por vencida, encontró ante ella el brote de un pequeño árbol que retorcía sus ramas como en mil abrazos.
Conmovida por la imagen, bajó la primera constelación y la enredó entre las ramas; satisfecha con el resultado, repitió el proceso hasta que el arbolito quedó sembrado de estrellas.
Después, los hombres poblaron la tierra y quedaron fascinados con los frutos de aquel pequeño árbol. En honor a la diosa, le dieron el nombre de Vid, y decidieron que, a partir de entonces, no habría celebración completa sin el jugo fermentado de aquellas estrellas bajadas al suelo.

Hace tiempo que aprendí que las cosas se tuercen cuando menos lo esperas. Por mucho que endereces el árbol, siempre hay una rama díscola que busca lejos el calor del sol y rompe la armonía de tu erecta obra con una horizontal maliciosa que recuerda que la naturaleza, así como el destino, no se pueden gobernar.

Mi padre era, por encima de todo, un hombre llano. Cada mañana se levantaba, se lavaba la cara, desayunaba y se llevaba a pastar a las ovejas. Guardaba en el zurrón un trozo de queso, pan duro y un libro, de poemas de Miguel Hernández en verano o de Lorca en invierno. Volvía para comer. Se echaba la siesta. Leía a Dostoievski o a Wilde (cuando estaba nostálgico, a Pérez Galdós) y regresaba a recoger el rebaño antes de que anocheciera. Tenía dos mastines: Cervantes y Saavedra, y una mula: Ana Karenina. No le gustaba la bebida y ayudaba en casa cuanto podía. Decía que se enamoró de mi madre porque le recordaba a las muchachas de los libros de Jane Austen, tan refinada pero contestataria, aun siendo hija de lechero.
De este idilio (mi padre siempre se negó a llamarlo matrimonio, aunque lo fuera) nacimos mis hermanos y yo. Para no discutir por el “ponle el nombre del abuelo, ponle el del tío” nos bautizó con la lista de los reyes godos. Así, cuando en casa pasaban revista, había que colocarse por orden: Recaredo, Gundemaro, Sisebuto, Quintila, Chindasvinto, Recesvinto y, por último, mi hermana Urraca.
En realidad, el nacimiento de mi hermana fue una decepción, no por ser mujer, sino porque cortó en seco la ilusión de mi padre por llamar a uno de sus vástagos Rodrigo. Y lo intentó, créanme que lo intentó, pero mi madre, muy cauta ella, le amenazó con aderezar la sopa si se le ocurría marcar de por vida a la niña con la cruz de Rodriga.
Su otra pasión eran las plantas, cosa que, siendo hombre de campo, resulta de esperar. Guardaba con celo un cuaderno de muestras y podía enumerar el nombre de todas las flores que crecían por los alrededores en cristiano y en latín. Cantaba ópera cuando ordeñaba las ovejas y zarzuelas cuando esquilaba.
Tenía empeño en que estudiáramos mucho, y en que, cuando fuéramos mayores, marcháramos a la ciudad. No quería que nos quedáramos atrapados en el pueblo, ni que fuéramos hombres llanos y rurales, como él; porque el futuro, decía, era para los cultos. A mí me dio mucha pena dejarle allí, con sus ovejas y mi madre, mientras yo me divertía en el fútbol y los bailes.
Una vez les invité a venir, para que vieran todo lo que me habían dado sin saberlo. Se negó. Le daba vergüenza que mis amigos descubrieran que mis padres eran una pareja llana de un pueblo perdido en medio de Castilla.
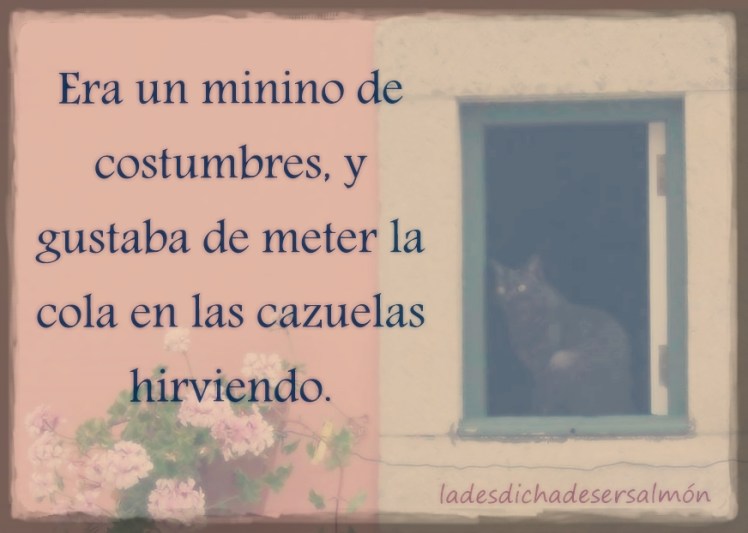
Qué curiosa es la naturaleza de un pelo. Los lisos se mueven con el aire, vaporosos, como vientos indecisos que lo mismo escogen como camino la cara que la nuca, siempre bailando, volando con las hojas, con el polen, con los sueños. Los rizados, en cambio, gozan del amor que se profesan unos a otros, siempre unidos en una continua espiral que desciende o asciende, que se enreda con el aletear de las mariposas y atrapa los trinos de los pájaros, que se aferra a la sal del mar con su pasado de sirena.
Y, hagas lo que hagas, no puedes luchar contra la naturaleza de un pelo; así, si el liso lo rizas, se encrespa y tiende al infinito, enfadado con el resto de sus compañeros, pero, si alisas el rizo, forma comuna en cascada, pesada soga que te golpea la espalda como venganza por su falta de unas ondas donde los salmones podrían navegar.
