DAÑOS COLATERALES III


Alquilaron un apartamento de vacaciones en París, el único cuyas ventanas no daban a la torre Eiffel.
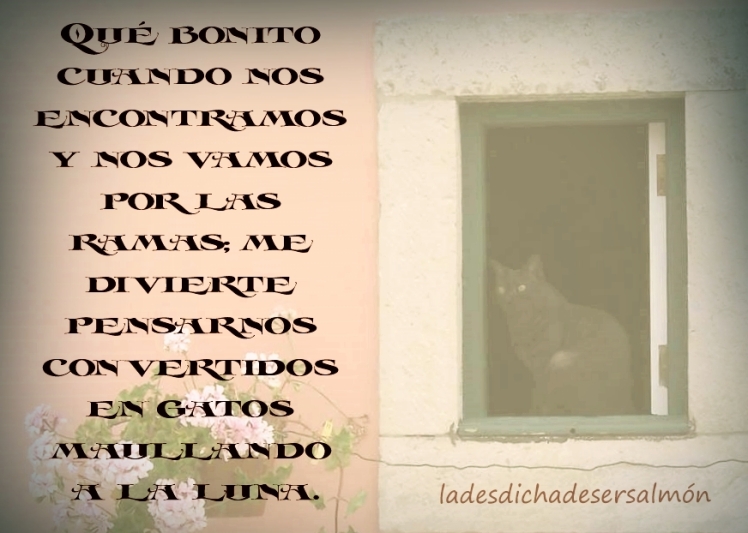
Sale el sol y las olas brillan con temor; no hay vestigio de la luna que las plateaba anoche.
Al fondo, confundiéndose con el horizonte, las siluetas difusas de los barcos que van o que vienen, nadie lo sabe. Y el miedo atenaza los corazones de las mujeres que aguardan el regreso de los marineros, pero temen la llegada de los corsarios.
—¡Son ellos!— desfallece el grito entre el murmullo hambriento de las gaviotas.
Van seis meses desde que sus hombres salieron en busca de fortuna más allá de las rocas y, desde entonces, el romper de las olas ha sido su única compañía.
Las velas amanecen contra la línea azul que confunde cielo y mar, y algunos niños se atreven a contarlas. Toda una flota de velámenes que devoran el camino que los separa de la orilla a ritmo lento pero decidido.
Las mujeres, incluidas las ancianas, las que llevan a sus hijos anclados a los pechos rebosantes de leche, las que suspiran por sus amores y las que aún no conocen esa sensación se agolpan en la playa; sus vestidos como espejos de las telas que ondean al viento dentro del mar.
Los marineros no esperan a fondear para echar los pies a las arenas que ocultan las aguas. Traen las bodegas llenas y los corazones vacíos.
Hay abrazos, besos, bienvenidas, presentaciones y lágrimas por los que no vuelven, por los que no pudieron marchar.
—Fueron duros y valientes. No sirvió de nada— explica el capitán del primer barco.
—Nos taparon las olas y rezamos a los dioses antiguos, porque los nuevos no entienden del mar— relata el grumete del segundo.
—Desesperamos por ver tierra y solo encontramos peñascos— dice un pescador anciano que habría preferido morir en el viaje que regresar a tierra y a su mecedora donde la artrosis se hará fuerte.
—Nunca vi animales tan grandes— se emociona el más joven.
Las noches para ellas no han sido mejores.
—Vimos barcos oscuros acechar en la costa— dice una muchacha.
—Parí a nuestro hijo sola en lo alto de un acantilado mientras esperaba tu regreso— le cuenta una primeriza a su esposo.
—Olvidé mi nombre y el de los míos cuando tu padre murió— se abraza una anciana al vasto pecho de su hijo.
El hambre pasa a ser un cuento de viejas mientras descargan los pedazos salados de ballena.
La oscuridad se desvanece con cada tinaja de grasa que servirá para encender candiles, y los vientres flácidos tras el parto se alegran con la ilusión de vestidos nuevos que caen como un guante gracias a los filamentos que adornaban las bocas de las capturas.
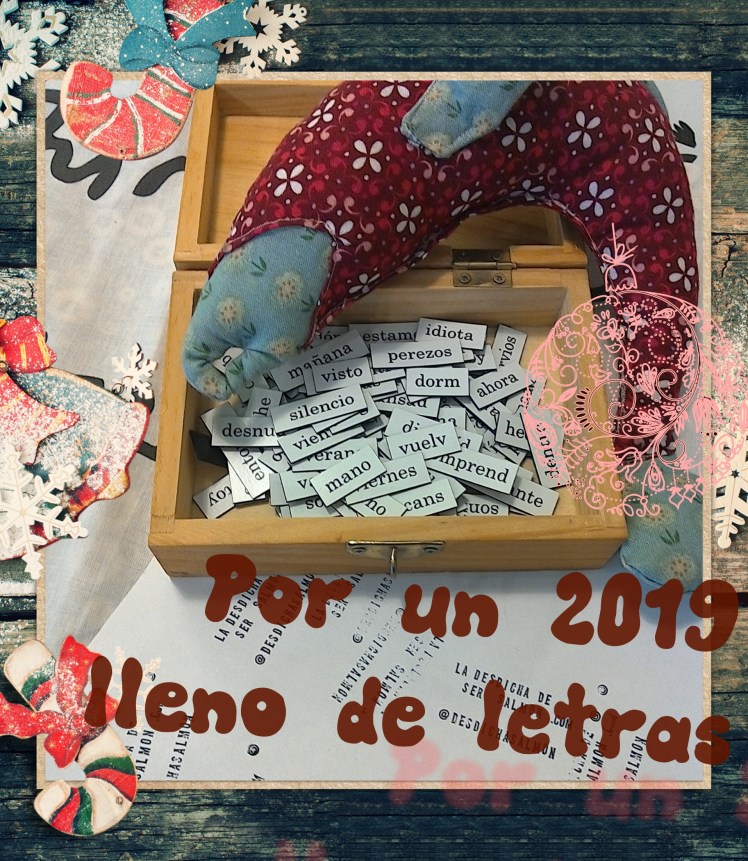

Cuando se recuperó de la angustia que había provocado el sonido de la puerta cerrándose tras ella, un filo de luz le indicó que la que tenía delante se estaba abriendo, y no pudo evitar sentirse como una vaca camino del matadero.
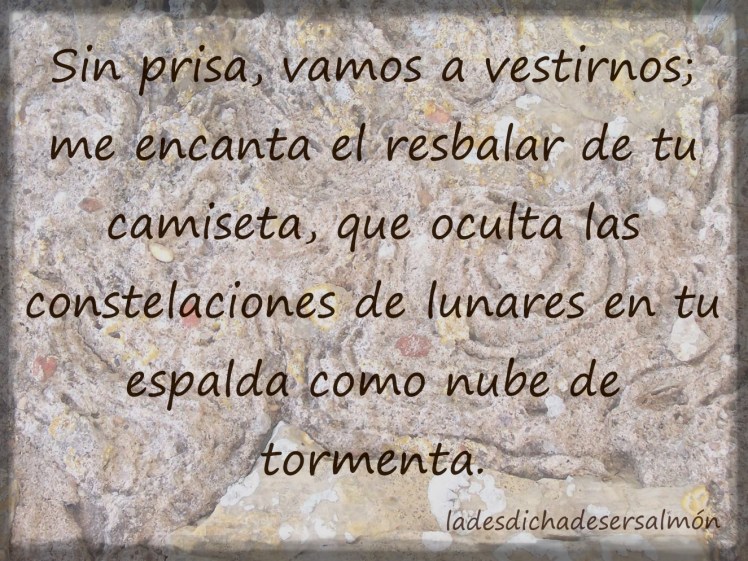

Se bajó del avión ilusionada. Había presumido delante de todos sus compañeros de colegio con aquel viaje y llevaba tres noches casi sin dormir.
Sin embargo, Roma no se parecía en nada a lo que ella había visto en los cómics de Astérix que guardaba su hermana mayor.
— ¿No te gusta Roma, Andrea?— le preguntó su padre.
—No. Es como nuestro pueblo, pero con los edificios más rotos.