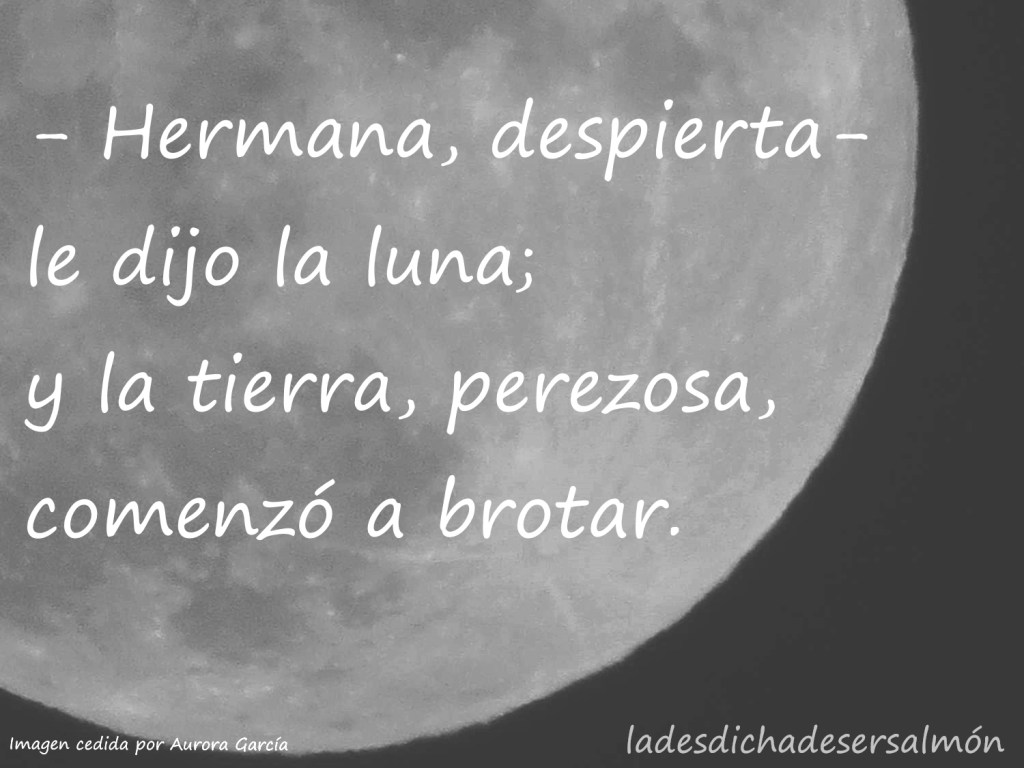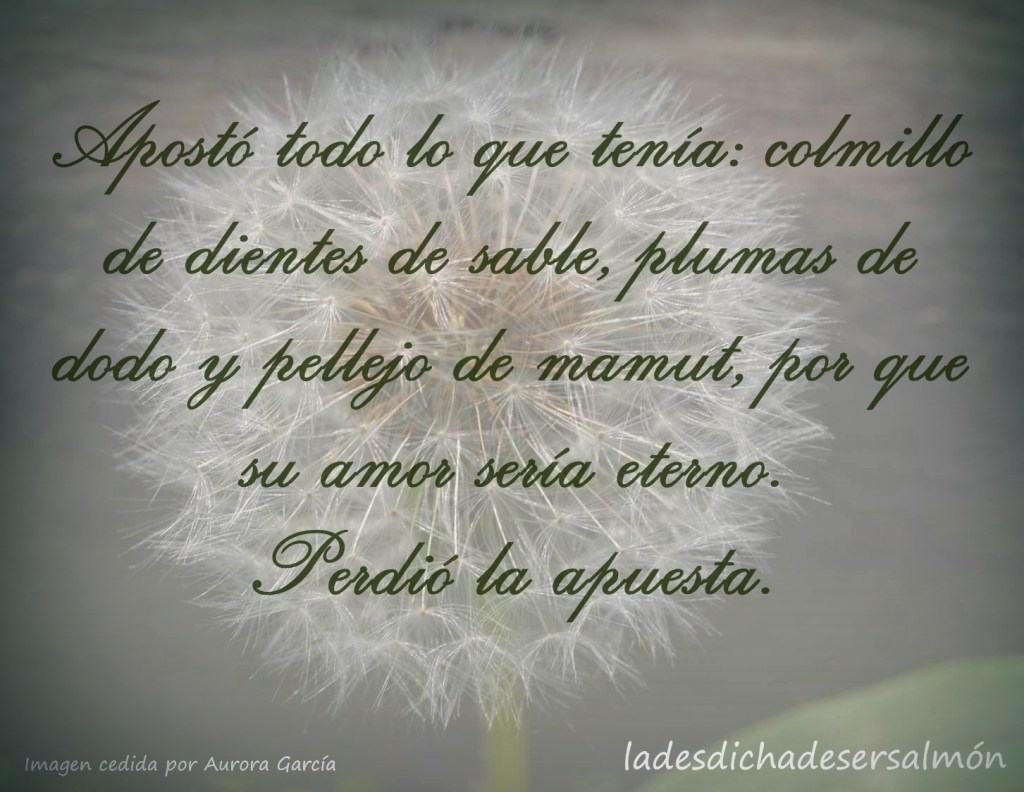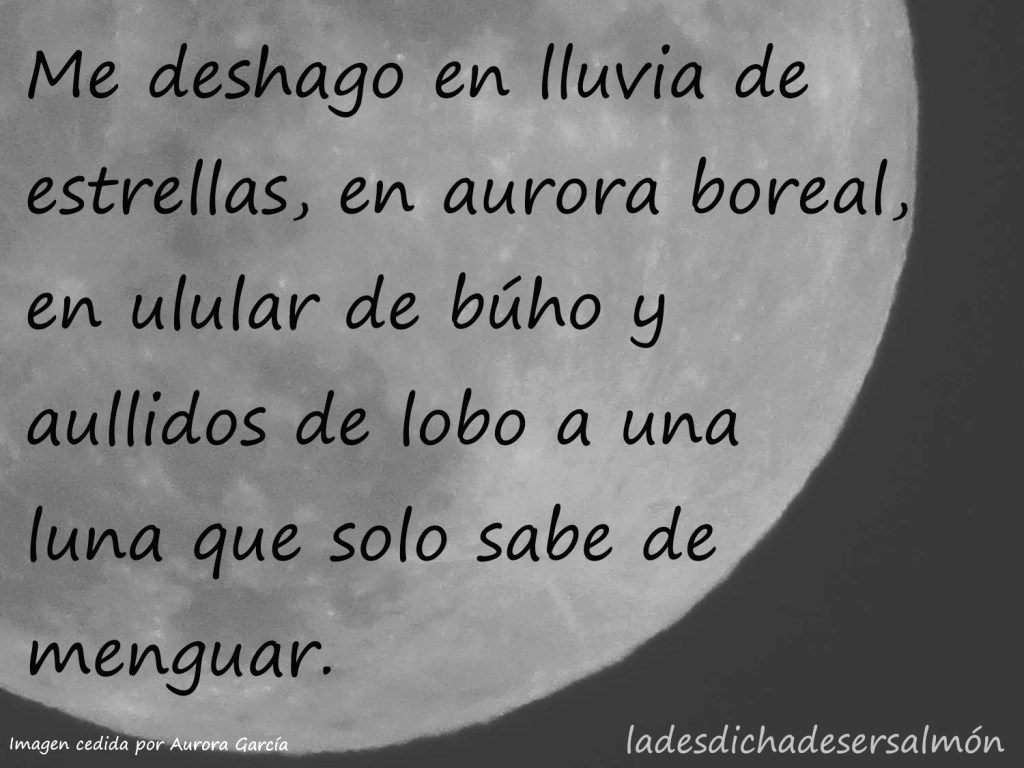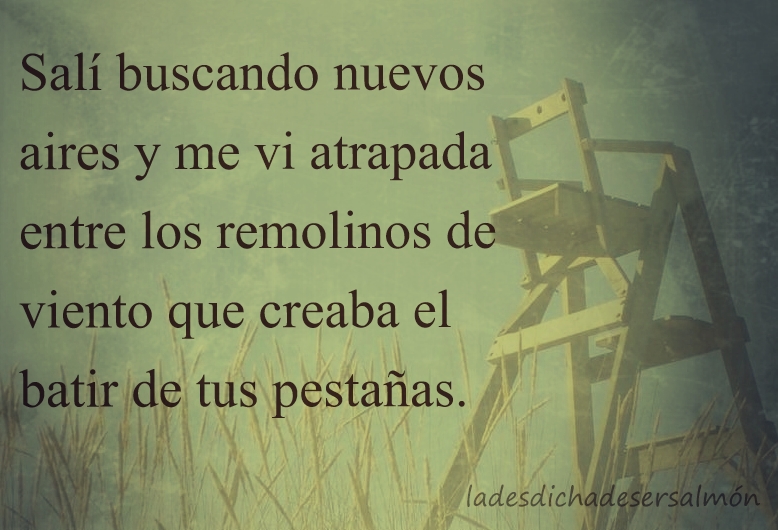DIARIO
Con el amanecer, cuando el ruido de los coches todavía no había eclipsado el canto de cortejo de los pájaros, todo permanecía cubierto de un dorado amoroso y el aire era más aire, limpio y vigorizante, sin el picor hiriente que emanaba de los tubos de escape y las chimeneas; en ese instante en que el mundo daba la sensación de ser todavía un niño en pañales, primitivo y virgen, respiró profundo despidiéndose del brillo de la luna para dar la bienvenida a un nuevo día y su corazón se inundó de versos de poeta sin pluma con la que escribir, anclada a una rutina que nada tenía de romanticismo, que no entendía de almas suspirantes ante el espectáculo de la primavera abriéndose paso.
A media mañana, el descanso en su trabajo, repetitivo como el tic-tac del reloj, la arrastró hasta una cafetería llena de vida escurriéndose por los bordes de las tazas, y deseó convertirse en cineasta que contara, en 8 milímetros, las historias de cada vecino de mesa: la de los abuelos que sacaron a los niños del colegio, la embarazada que recibió buenas noticias del médico, los compañeros que debatían sobre los pormenores del fin de semana y la muchacha que leía, apartada de todo lo demás, dando breves sorbos a un vaso de zumo sin despegar la vista de las letras. La del camarero que, envuelto en el halo de vapor de la cafetera y bayeta en mano, con su labor inherente de psicólogo, escuchaba al anciano que daba señas del finado de turno por el que las campanas sonaban y que veía inevitable el canto del metal por su persona, a lo que el barman siempre respondía con una sonrisa y el halagador «Estás hecho un chaval, Manolo.»
Al salir, se vio sorprendida por la lluvia, persistente y fresca, que inundaba los recovecos. Se vio impulsada a retratar con acuarelas el reflejo de las luces, de las hojas, de los zapatos. La paz infinita que despedía el romper de las gotas en los charcos, los círculos concéntricos que intentaban hipnotizar con su dibujo a los que se pararon a contemplarlos, recordaban el verano, las olas en las calas y los barquitos de pesca volviendo a puerto.
El paseo de la tarde con el perro, perdida por los caminos entre lomas pardas de invierno, futuros trigales y campos de amapolas, con el olor a tierra mojada, la serenidad siniestra del barro, el brotar de los tréboles en las cunetas y la firmeza crujiente del suelo bajo sus botas, la inspiraron para hacerse fotógrafa capaz de inmortalizar los surcos hirientes del arado; o bailarina que homenajeara a la vida sobre las puntas de los dedos de los pies.
Pero fue al calor de la hoguera, con el brillo de las llamas y su ritmo embriagador, con la danza anaranjada y el chisporroteo sorpresivo, el que la llevó a tocar la guitarra y componer una balada dedicada al estar en casa después de la rutina, a la historia de los amantes del libro de la chica del bar, refugiados de la lluvia que golpeaba los cristales, enamorados del fuego, desnudos a su calor. Con las espaldas sobre un suelo que reclamaba el tributo a la fertilidad.