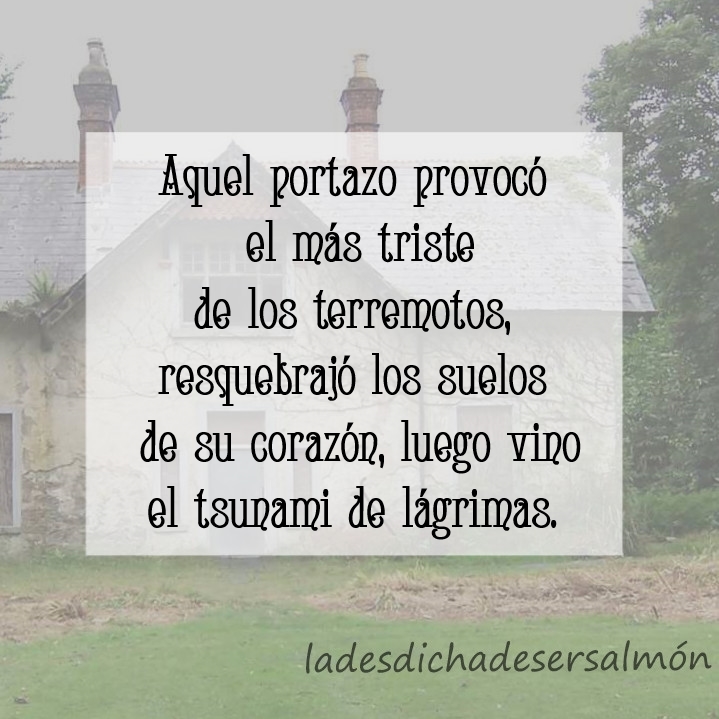El camión que iba delante de él encendió los cuatro intermitentes y redujo la velocidad, en el carril de al lado, una furgoneta de reparto hizo lo mismo; pocos metros más adelante el tráfico se detuvo por completo. Pasaron los primeros quince minutos y lo único que se había movido era el halcón que planeaba sobre la mediana buscando un ratón entre las adelfas.
Durante el siguiente cuarto de hora los motores fueron apagándose para no elevar más la temperatura de por sí difícil de soportar incluso para una tarde de mediados de mayo.
Pasó una hora completa sin que hubiera visos de que el parón tuviera un final cercano y sin que la guardia, una ambulancia o una grúa hicieran acto de presencia. Los pasajeros de los coches que iban sentido sur se dieron cuenta de que ya hacía rato que no circulaba ninguno dirección norte.
¿Qué podía haber pasado que obligara a cortar los cuatro carriles de una autopista?
Algún conductor decidió poner la radio, aún a riesgo de quedarse sin batería, por si en las noticias decían algo sobre la causa de la interrupción del tráfico. No sin trabajo, pues un ruido estático emanaba de los altavoces moviera hacia donde moviera el dial, sintonizó una cadena local que advertía (a buenas horas) que desde la una del mediodía se recomendaba no circular por la Z-32 debido al vuelco de un camión; sin embargo no se habían habilitado vías alternativas ni se había restringido el acceso a la misma, por lo que los carriles de incorporación y las carreteras secundarias de entrada estaban saturadas y los mismos vehículos que intentaban entrar en la autopista habían terminado por taponar las salidas.
El conductor miró por el retrovisor y comprobó que, efectivamente, el puente que servía para hacer el cambio de sentido estaba lleno de coches, en concreto: un camión naranja, tres furgonetas blancas (dos de ellas rotuladas) intercaladas con un par de turismos, uno azul y otro verde lima y, justo en medio de todos, un coche de la Guardia de Tráfico que, a pesar de su autoridad, tenía las mismas probabilidades de moverse que el resto, todos ellos parte de un arcoíris que se envolvía a sí mismo en una nube de humo negruzco.
La locutora continuó hablando de una reunión de urgencia en la Universidad de Pelogordo donde el Departamento de Física trazaba un plan para devolver la normalidad a la vía a la mayor brevedad.
A pesar de que podía resultar extraño que fuera ese departamento y no el de Ingeniería de caminos el que tomara las riendas del asunto, la mayoría de los atascados habría dado por buena cualquier intervención por tal de salir de allí, incluso la de un santo dedicado a la protección de los viajeros; de hecho, cuando se cumplía la hora siete desde el inicio del atasco, hubo una espontánea y masiva petición a San Bartolito de Aquitania, patrón de los arrieros, que incluyó una oración, diez plegarias, dos rosarios y tres letanías.
Su efectividad se demostró nula al cumplirse la hora novena sin que nadie hubiera avanzado medio centímetro.
Se hizo de noche y optaron por turnarse para encender las luces por tramos. A lo lejos se intuía un resplandor verde que emanaba de la propia carretera y que nadie fue capaz de entender como el origen de todo aquel caos automovilístico. Sin embargo, el departamento de Física vigilaba aquel resplandor con imágenes por satélite combinadas con las que les cedía el centro de control de tráfico.
—El tono verdoso es mejor señal que el azulado —decía el doctor Mariano Telón, experto en la fusión de partículas.
—¿Qué vendría después del azulado? —preguntó con preocupación extrema el Delegado del Gobierno.
—Después del azulado… La nada —respondió Telón sin inmutarse.
El camión que estaba al principio del atasco se comunicó por radio con los demás vehículos de gran tonelaje atrapados.
—Parece que esto se mueve. Cambio.
—¿Salimos por fin? Cambio.
—No, que el camión cisterna que volcó se mueve y el suelo está temblando. Cambio y corto.
Se movía, pero no del modo en que todos los conductores y pasajeros querían; tampoco de un modo, digamos, natural para un objeto tan grande sobre una superficie sólida, y, desde luego, no de la forma en que el Delegado del Gobierno hubiera querido o el señor Telón hubiera preferido; de hecho, se movía de la peor de las maneras a juicio de cualquiera en el departamento de Física de la universidad de Pelogordo y, ya puestos, de cualquier universidad del mundo, porque comenzó a moverse como el segundero de un reloj analógico emitiendo primero un chirrido propio de la fricción del aluminio contra el asfalto que, tan pronto cogió fluidez en la rotación, se fue apagando en proporción inversa a la velocidad del giro hasta que, con un destello azul oscuro, el camión cisterna desapareció. Tras él fueron las balizas que habían mantenido el tráfico a una distancia que ahora se demostraba menos prudencial de lo esperado, y las adelfas de la mediana y los quitamiedos.
—¿Qué se supone que debemos hacer ahora? —preguntó el Delegado preocupado por las imágenes que llegaban y que, si bien tenían la calidad de las cámaras de vigilancia de un aparcamiento de gasolinera, no necesitaban la alta definición para dar testimonio de la gravedad del asunto.
—¿Ahora? Esperar —respondió Telón.
—¿Esperar? ¿Esperar a qué? —volvió a preguntar el Delegado en un gallo propio de un adolescente dando sus primeros pasos hacia la voz adulta.
—A ver qué pasa después —Telón se encogió de hombros.
Uno de los adjuntos del departamento, claramente más empático que su director, ofreció al Delegado una tila e intentó tranquilizarlo explicando que habían avisado al Colisionador de Hadrones Europeo para que les ayudaran con el suceso; el hombre pareció contentarse con eso y el adjunto agradeció que no pidiera más explicaciones porque en Suiza, en realidad, estaban simulando con una maqueta a escala cómo de grande podía llegar a ser el vórtice cuántico que ya había empezado a engullir lo que le rodeaba y trataban, sin éxito, de encontrar una forma de bloquearlo.
Entre tanto, el primer camionero dejó de responder a las solicitudes por radio de sus compañeros, y después el segundo, el tercero…
Los demás vehículos dejaron de preocuparse cuando pudieron ver el gran agujero ausente de luz que se abría ante ellos y que se tragaba todo lo que les separaba de él.
Varios conductores se santiguaron cuando el campanario de la iglesia de un pueblo cercano se hundió entre aquellas fauces sin dientes seguido de las tumbas del cementerio cuyo último cadáver desapareció con una mano en alto como un ahogado en medio de un mal remolino; luego les tocó el turno a la estación de ferrocarril, las ovejas, el cerro, unas ruinas romanas, la puerta de la muralla de Pelogordo y la muralla en sí, y más coches, aceras, una mercería que sucumbió rendida con el ondear de unas bragas blancas de cintura alta tamaño XXL.
El aparcamiento de bicicletas del campus universitario fue lo siguiente y, poco más tarde, el mobiliario del departamento de Física y el de Ingeniería de caminos, el Delegado del Gobierno, la provincia, la Comunidad Autónoma, el país y los países limítrofes en orden estricto hasta que empezó a tragarse el CERN suizo con todos sus científicos, que quedaron sorprendidos al ver a Mariano Telón anclado mágicamente en el horizonte de sucesos tomando nota pormenorizada de lo que acontecía.
Se tragó océanos, la luna, los satélites meteorológicos y de telecomunicaciones, la Estación Espacial Internacional…
Bajo el leve fulgor de mil estrellas lejanas, el sol también desapareció en aquel pozo sin fondo.
El físico hizo la última anotación en su cuaderno: “Esto es lo que sucede cuando se derrama el contenido de un camión lleno de hadrones”.
Y, un segundo después, el agujero negro engulló a Mariano Telón.