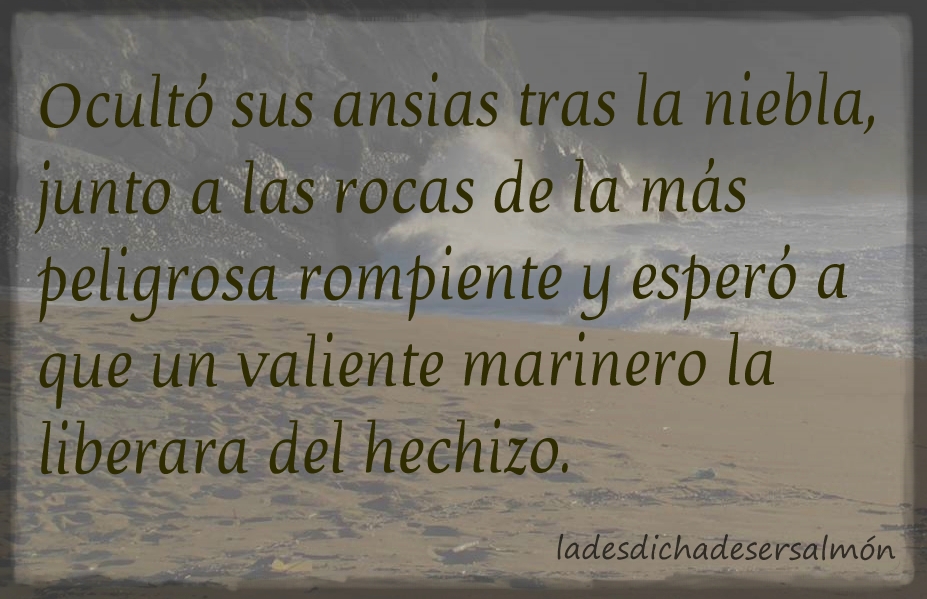Rompió el ajetreo de la mañana un zumbido ligero que ahora se posaba cerca de mi oído izquierdo, ahora cerca del derecho; que revolvía los pelos sueltos de mi coleta. Noté un peso pequeño, muy pequeño, sobre un hombro; pero mi trabajo anodino requiere concentración, no me permite lujos como prestar atención a esas cosas. El zumbido se volvió furioso, removió con rudeza mi coleta y se marchó tal y como había venido.
Me estaba despertando de la siesta, y regresó casi dulce cántico que, juraría, se hacía eco de mi nombre. Como aún tenía los párpados cerrados, convino en que sería mejor dejarme por el momento y se marchó tan rápido como había llegado.
A media tarde, mientras me deleitaba con unos albaricoques fresquitos y jugosos, otra vez vino el zumbido, como multiplicado, y fue entonces cuando no solo oí mi nombre con nitidez, sino también un sollozo, una queja, un reproche.
«Si es que así no hay manera.» Decía una diminuta voz.
A esa diminuta voz se le sumaron otras que sonaban a consuelo. Rebusqué en la habitación el origen de aquellos sonidos y, en un rincón, justo entre las partituras, los borradores de los relatos, el mástil de la guitarra y la funda de la lira, había un grupo de seis o siete seres pequeños y brillantes que hacían corro alrededor de uno un poco más grande.
Al darse cuenta de que por fin los veía, se volvieron airados y abrieron el círculo para que pudiera mirar hacia el mayor, que, juraría, crecía por segundos.
«¿Ahora sí?» Me dijo enfadado. «¿Ahora ya me ves?»
No supe qué contestarle. Tenía los ojitos llorosos y negros, como dos bolitas de obsidiana pulida; la nariz chata y unos colmillitos que asomaban graciosos entre los labios, que apenas eran una línea.
«¿Eras tú el de esta mañana?»
«El de esta mañana, el de esta mañana.» Replicó como un niño. «Y el de por la tarde, y el de después de la cena de ayer y el de las cuatro de la madrugada. Es que contigo no hay manera.»
«¿No hay manera de qué?»
«Pues de trabajar.» Respondió otro de los seres, que parecía un garabato de color morado, como un gallifante puesto de perfil.
«Es que luego os venís quejando. Nos echáis la culpa a nosotras…» Añadió otra que enrojecía por segundos.
«Qué fácil culparnos, y lo que pasa es que sois unos vagos, todos.» Sentenció una cuarta con los brazos en jarras; digo yo que serían brazos, porque en realidad eran como vibraciones en el aire.
«Perdón.» Musité sin comprender en qué lío estaba metida.
«Claro. Perdón, perdón. ¡Qué palabra más fácil! Y, mientras, este pobre engordando hasta casi reventar.» Me riñó de nuevo una de ellas señalando a la primera.
«¿Y qué tengo yo que ver con eso?»
Un bufido, juro que sonó como cuando un caballo resopla después de una galopada, se hizo dueño de la habitación y todos aquellos seres se alinearon con cara de pocos amigos hacia mí; todos menos el primero, que seguía mirándome con sus ojitos de obsidiana pulida y su nariz chata, y los colmillitos asomando por los labios que apenas eran una línea.
«Perdón.» Repetí.
«Y otra vez con el perdón. ¡Qué hartura de artistas!» Dijo otra, y las demás asintieron con pesar.
«De verdad que no era mi intención. No sé qué he hecho yo para que engorde. Ni siquiera sé quiénes sois.»
«Lo que nos faltaba.» El garabato morado empezó a caminar en círculos moviendo la cabeza con incredulidad. «Si eso nos pasa por idiotas, toda la vida, milenios, al servicio de estos… de estos…»
«Calma, que te pierdes. Nosotros no usamos ese lenguaje.» Intentó apaciguarlo otra.
«Pues bien que se lo soplaste a la oreja a aquel dramaturgo.»
«Soplamos esas palabras, no las usamos.» Insistió. «Y el tema no era ese.»
Volvieron a mirarme todos directamente con cara de mayor disgusto si cabía.
«¿Así que la señora no sabe quiénes somos?»
«De verdad que no, y lo siento mucho, muchísimo.»
Mi cerebro corría buscando información sobre todos los seres mágicos que conozco, y puedo jactarme de que no son pocos: “¿Leprechauns? No. ¿Hadas, anjanas, mouras…? Tampoco. ¿Diañus burlones? Por las pintas podían ser, pero no habían roto nada todavía. ¿Trasgos? Demasiado grandes. ¿Busgosus? Demasiado pequeños. ¿Caballucos del diablo? Ni iban a lomos de libélulas, ni era la noche de San Juan. Piensa, Rori, piensa.”
Mientras yo cavilaba, ellos parecían entretenidos; leía en sus ojos, en sus sonrisillas burlonas, que veían pasar todas mis opciones como una película y les estaba haciendo gracia. Algunos optaron por sentarse, no sé si para estar más cómodos o porque sabían que iba a tardar un rato en dar con la respuesta.
«Musas, somos musas, so melón.» Dijo finalmente el de los ojitos de obsidiana. «Y yo soy el tuyo, personal e intransferible.»
Mi pensamiento tras la revelación debió de ser la mar de divertido, porque el resto de musas se echó a reír, algunos pateando en el suelo, otros con carcajadas tremendas que hicieron temblar las cuerdas de la guitarra.
«Con buena has ido a dar.» Se burló una.
«¡Callaos ya!» Gritó mi muso. «No es mala gente. Solo que ahora está un poco torpe, eso es todo.» Me disculpó, y yo no supe si agradecerlo o sentirme ofendida.
«Pues con torpes no trabajamos.» Espetó otra.
Yo quería replicarles, pero no tenía intención de darles más comedias por el momento.
«¿Y por qué dicen las demás que es culpa mía que engordes?» Opté por preguntar directamente a mi muso para salir del embrollo.
«Mira esta.» Siguió otra. «Distingue un alicornio de un oricuerno y no conoce el funcionamiento básico de la creación. Pues porque no das palo al agua y él se hincha con cada idea que te quiere proponer y no te dejas, acémila.»
«¡Que basta, he dicho!» Repitió mi muso con sus ojitos de obsidiana pulida y su nariz chata, y los colmillitos asomando por los labios que apenas eran una línea.
Se acercó y levitó hasta mi hombro izquierdo; apartó con cuidado un mechón de pelo y se acomodó entre la clavícula y el cuello.
«En la playa de Esteiro…»
Sonreí, recordaba el momento preciso en que su vocecilla había pronunciado aquellas palabras por primera vez; hacía tanto tiempo, tras unas vacaciones en Galicia. Mi primer poema con apenas nueve años.
«Tenías el pelo más rubio y menos rizado.»
«Sí que es verdad.» Admití. «Te quedó un poema precioso.»
«Me, no: nos. Hemos crecido juntos, y aquel fue el trabajo de dos mocosos, pero ahora… Ahora vamos a trabajar en serio, querida.»