De inesperados
Dame tu alma,
recuerda mi cuerpo
en un campo de amapolas
soleado al nacer.
Todo tiene sentido
ahora que te veo.
Locura me provocas,
lo siempre menos pensado
en el ocaso del mundo.
Dame tu alma,
recuerda mi cuerpo
en un campo de amapolas
soleado al nacer.
Todo tiene sentido
ahora que te veo.
Locura me provocas,
lo siempre menos pensado
en el ocaso del mundo.
Sentí el sol sobre mis mejillas
y su caricia etérea en llamas
encendió la luz de mis ojos.
Respiré tan hondo que estallé
de aire lleno de aromas
a saúco y madreselva,
a musgo.
No soporté la presión de las hojas
que se acunaban en el viento
a mi alrededor,
riendo alegres mi desgracia.
Y lloré desconsolada, como siempre,
sin más pañuelo que un tronco
lleno de liquen y estrellas muertas.
Un rayo de luna rozó mis dedos
como un puñal buscando herida
y se hundió en mi pecho,
tan profundo que no dolió;
y al salir liberó un corazón negro
brotando sangre de plata.
Del sol aprendió el rolar de los vientos, el cambio de las estaciones en los árboles; de la luna, decía, no aprendió nada salvo el brillo perenne de unos ojos enamorados.
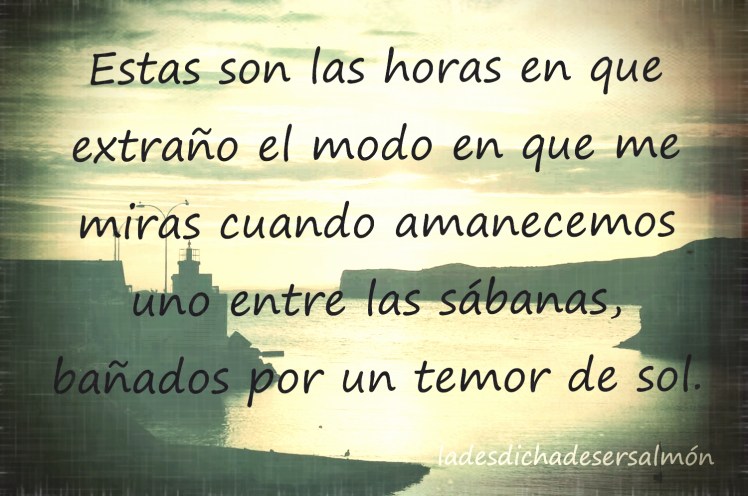

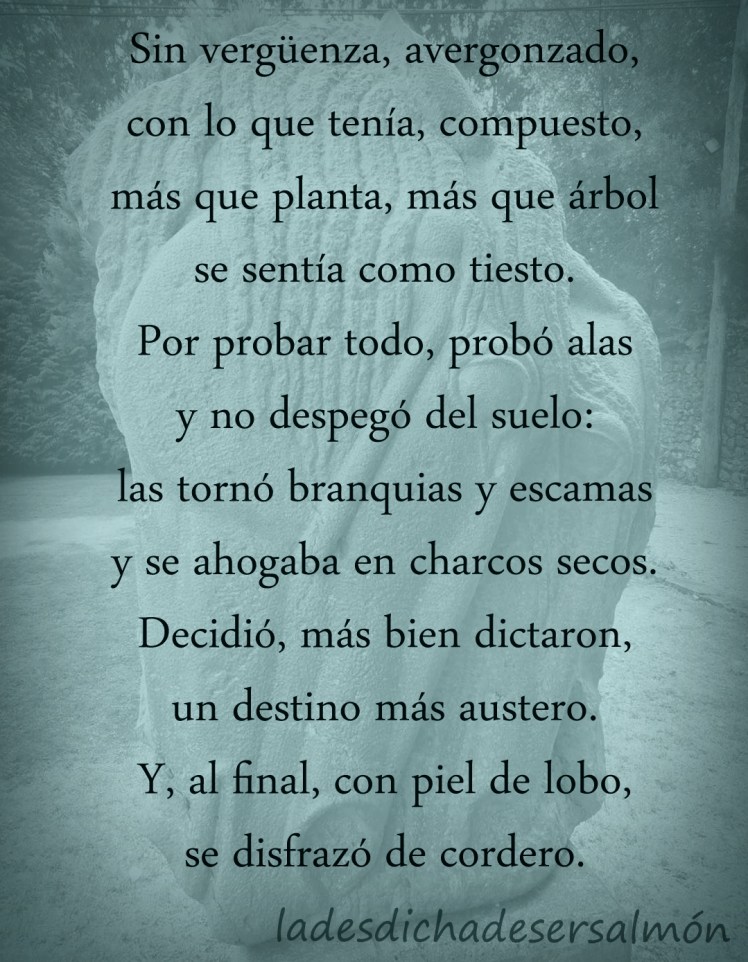
Lamentaría morir mañana
sin haberte robado otro beso
y quizá algo más;
taparme con tu cuerpo,
dejarte caminar por mi interior.
Darte lo poco que me queda;
eso que las lombrices de tierra
no pueden entender,
que los peces de ría
prohíben por infectos;
los peces no sienten
sólo fluyen donde el agua los lleva.
Pero yo soy caballo libre
corriendo por la tierra,
toda pasión y sentimiento,
y tú, brida alrededor de mi cintura
que subes a mi espalda
sólo porque yo me dejo.
Y crees dominar mi alma
porque comprendes al mirarme;
aunque yo soy indomable,
indomable como el tiempo.
Este relato se recoge en el recopilatorio del curso de Literautas 2014-2015.
El título, así, en inglés, se debe a una canción de Sting, recomendable al 100%
Esperaba que los paisanos se mostraran reticentes a tener contacto con él, así que no digamos a mantener una conversación; ya se lo habían advertido en la ciudad, pero de ahí a que le ignoraran cuando entró en la única taberna del pueblo mediaba un abismo.
Se sentó al fondo de la barra y pidió una jarra de cerveza que el tabernero le sirvió con calma y una sonrisa enigmática en los labios.
—Si preguntas, viajero, por esa mujer que vaga por la playa, no dirán una palabra. Está maldita y aquí nadie la menciona. Es lo que pasa cuando se toman malas decisiones y se sigue al corazón; yo se lo tengo dicho a mis hijas, que me hagan caso y no se fíen de los amores que llegan en primavera como el olor de las margaritas, porque más pronto que tarde se han de marchitar.
— ¿Entonces está allí por recoger margaritas?— preguntó el forastero sin terminar de comprender el acento cerrado de la zona.
—No, hombre— rió de buena gana—, por recogerlas no, más bien por deshojarlas— el extranjero siguió sin comprender—. Verá usted, ¿ha estado alguna vez enamorado? Pero enamorado de verdad, de esas veces en que falta el aliento y el sol no brilla tanto como la luna que nos arrulla mientras soñamos con aquella a la que amamos — el hombre negó con la cabeza—. Entonces quizá no entienda por qué la María vaga por la playa; ella sí conoció esa clase de amor y, como la buena hoguera que tanto calienta, le prendió hasta el alma. Aquel fuego tenía nombre y apellido: Martín Escribano; un zagal bien parecido, hijo de un cabrero, que dejó a su padre colgado en el monte para enrolarse como pirata.
El forastero se acomodó en el taburete, dispuesto a escuchar una historia apasionante.
—No me malinterprete, no seré yo quien juzgue al muchacho. Aquí muchos buscaron riquezas, o al menos pan para llevarse a la boca, en barcos de esa calaña. Mi propio abuelo probó suerte en esos menesteres y no salió muy mal parado. Esta taberna— señaló a su alrededor— es fruto de aquellas aventuras y, ya ve, tres generaciones regentándola. Mi padre era harina de otro costal; según mi abuela, la madre de mi madre, un cagado. Pero supo mantener el negocio a flote, aunque flotar, lo que se dice flotar, mi padre flotaba poco, ni a las rocas se asomaba, le fuera a salpicar la espuma de una ola.
Esperó a que el chiste calara en la audiencia y, al ver que el extranjero seguía esperando a que continuara, suspiró y relató durante un buen rato la vida, obra y milagros de sus ascendientes hasta la cuarta generación sin que el hombre que tenía sentado enfrente hiciera un solo gesto de impaciencia o comprensión, impertérrito ante las desventuras familiares.
—Le decía, amigo, que yo no le conocí, yo era niño cuando todo esto pasó, pero mi madre me contó que la María y ella eran amigas de la infancia. Una muchacha hermosa como pocas en el pueblo. Hubiera podido casarse con cualquiera, hasta con mi padre. Pero en un baile de mayo sus ojos se encontraron con los del tal Martín y nada se pudo hacer— el oyente sonrió imaginando la escena—. Incluso se prometieron, fíjese. Justo antes de la boda, él se embarcó. Ella calló sus temores y le esperó paciente durante cinco largos años. Muchas cosas cambiaron por entonces, empezando por la llegada de unos enviados del rey que se unieron a la espera sin que la pobre María se percatara siquiera de su presencia. Ella juraba que daría el oro de tres navíos ingleses por volverle a ver; de su boca no salía una palabra y su mirada no se posaba en otra cosa que no fuera el mar, ya lloviera o hubiese temporal.
—Cinco años son mucho tiempo— se atrevió a interrumpir, dispuesto a hacer notar lo atento que estaba ahora al relato—. No creo que mi mujer fuera capaz de esperarme tanto.
—Ni la mía. Pero le decía: el día que el barco de su amado regresó, los soldados apresaron a la tripulación y enseguida les condenaron a ser colgados del cuello hasta morir. Ella nunca vio ejecutada la sentencia.
— ¿El Martín escapó?— cortó el forastero con la esperanza prendida en la interrogación.
—Qué va; en el momento en que su adorado Martín pendía de la soga, la María estaba en la playa mirando al horizonte, como cada día de aquellos cinco años, y dispuesta a esperar otros cien si era necesario, marchitando definitivamente su juventud como si no fuera su prometido el que se escondía bajo el saco que les ponen a los condenados a la horca.
Estaba conmovido, pues la mujer que él había visto fácilmente había superado los setenta años.
—Dicen los que les conocieron que la María perdió la cabeza del todo en el mismo momento en que los tambores comenzaron a sonar.
Princebeso y Pequencesa se conocieron en un baile.
Ella no perdió un zapato, él no perdió la cabeza.
Al salir de la discoteca, compartieron el taxi y fueron felices para siempre.