De perdidos…
Escuchó el murmullo del agua y siguió el sonido como si fuera un niño tras el carro de los helados. Finalmente llegó a una playa.
No era rumor de río, sino de olas, y él seguía sin encontrar su camino.
Escuchó el murmullo del agua y siguió el sonido como si fuera un niño tras el carro de los helados. Finalmente llegó a una playa.
No era rumor de río, sino de olas, y él seguía sin encontrar su camino.
Si encontrar palabras de amor fuera sencillo,
si mis labios perdieran la fe en los tuyos
y todo lo que gira a mi alrededor no ardiera,
o los pájaros dejaran su canto a la mañana.
Si la niebla fuera luz en vez de sombra
y se marchitaran las algas en el mar.
Si las almas se parasen en un punto,
si detuvieran su camino los segundos
y la tierra acabase hoy con su danza.
Si al mirarte no sintiera una punzada
que viniera a doler más que el corazón,
y al llorar fuera una lagrima equivocada
y la risa fuera cara del dolor.
Si tus ojos no mirasen a mis manos
y el cobijo de mi pecho fuera incierto;
si el incienso nunca oliera sino lejos
y las palabras se rompieran al hablar,
mis sueños no seguirían a tus ojos
y yo no vendería mi boca en cada beso.
Salió un tiempo con el Joker; resultó ser un narcisista. Con Lex Luthor tuvo más de lo mismo.
Como los chicos malos no le daban resultado, probó con los buenos.
Superman fue una decepción.
Acabó hasta el moño del compromiso con el trabajo de Batman. Había perdido la cuenta de las veces que esperó envuelta en una toalla a que él entrara por la puerta del baño para abandonarse en sus brazos, pero siempre aparecía la dichosa batseñal.
Al final se casó con el fontanero que le arreglaba los grifos al Increíble Hulk; quizá no era tan importante, ni estaba tan bueno, pero al menos pisaba por casa.
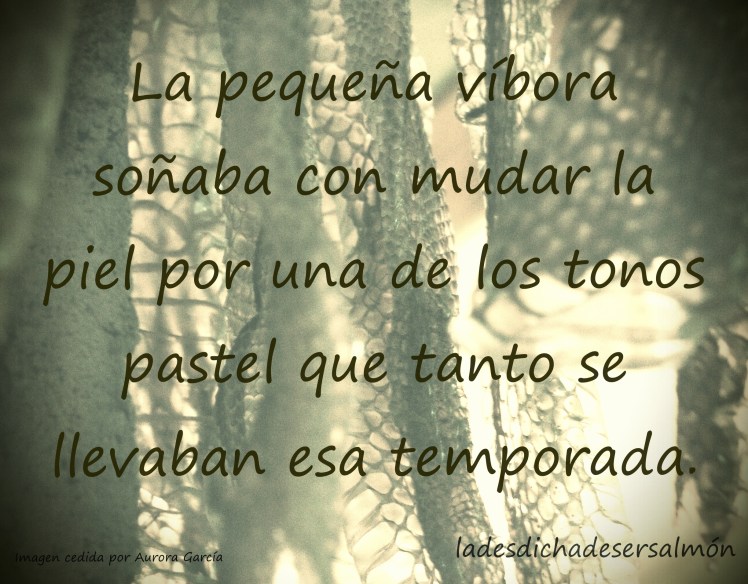
Dos sujetos, D y H, conversan en la cafetería de una estación de tren. Es un día de lluvia, de esos en que el refugio supone algo más que matar el tiempo. La puerta se abre y el viento gélido que entra tras el nuevo cliente obliga a los contertulios a mirar.
El individuo se sacude unas gotas de la gabardina y se sienta en una mesa, observando el menú.
— ¿Ese no es Z?— pregunta D sin quitarle la vista de encima al recién llegado.
Su amigo se vuelve sin disimulo y se queda mirando unos segundos.
—No. El que tú dices es más bajito y más fuerte. Pero me suena su cara.
—Tienes razón. Me ha despistado la gabardina, como salía con una igual en la película aquella…
—Si te fijas en la cara, este acaba de salir del colegio. Creo que le he visto en la misma película, ahora que lo dices.
El sujeto pide un desayuno continental ajeno al interés que suscita.
—Sí, sí. Es ese. Le ha puesto la misma cara a la camarera que en la otra película, la de los tiros.
—No, esa no era de tiros, era de gánsteres irlandeses. Se pasó toda la cinta peleando a cuerpo descubierto. Claro, que es difícil de reconocer sin la nariz rota y la sangre chorreando.
—Y el ojo morado. No te olvides del ojo morado.
—Parece menos, así, de cerca.
—Pues sí. Estoy empezando a pensar que lo mismo no es.
— ¿No?
—No. Bueno, no sé. De perfil no se parecen en nada.
—Pues yo creo que sí. Y solo hay una forma de averiguarlo.
—No se te ocurrirá.
— ¿Prefieres quedarte con la duda?
—No, claro que no. ¿Quién va?
—Tú. Eres más educado y la gente se fía de ti.
—A ver, ni que fuera a pedirle dinero.
—Hombre, de la que vas, si eso…
Los dos ríen la broma y dejan pasar unos minutos hasta que el motivo de su disputa termina la tostada.
D se acerca y se para frente al hombre.
—Disculpe ¿No es usted Z?
—No— responde con una sonrisa.
— ¿Está seguro? Mi amigo y yo juraríamos…
—No. Seguro que no soy yo.
—Pues se parece una barbaridad.
—Me lo dicen mucho, pero sigo sin ser él.
—Una pena. Me habría encantado estrecharle la mano a un actor tan bueno.
—Sí, una pena. Aunque nunca se sabe. A lo mejor un día se lo encuentra.
—Sí, a lo mejor. Disculpe la molestia. Que tenga un buen día.
D regresa junto a H mientras el sujeto paga y se va.
—No era él.
—Vaya. Qué chasco. Habría sido maravilloso poder contarle a todo el mundo que habíamos desayunado con Z.
La camarera se acerca con la cuenta.
— ¿Le conocía usted?— pregunta tímida.
—No, lo confundí con otra persona.
—No puede ser. Es imposible confundir a Z.
—Es que no era Z.
—Sí, lo era. Un tipo encantador, nada que ver con los personajes de sus películas.
Retira el platillo con el dinero y se vuelve a la barra.
—Te dije que era él.
—Pero me dijo que no.
—Esos famosos son unos estirados. Hacen cualquier cosa con tal de no firmar un autógrafo.
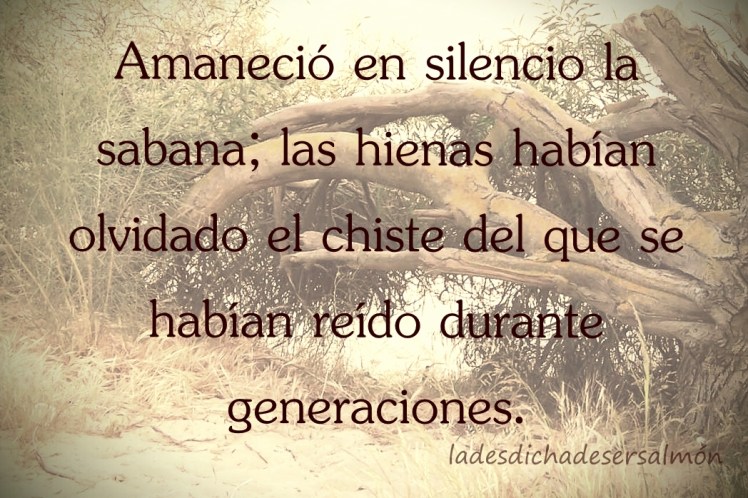
Veintiséis días de paz y dos noches sin pegar ojo.
Lo sé, no debería quejarme.
Soy la insomne propietaria de un perro poeta que solo ladra para ofrecer recitales en verso a la luna llena.

De cada cien, una, y ella era esa una aferrándose terca a una rama que ya no podía más. El peso de sus hermanas había marchitado la juventud y las ansias de vida de aquel arbolito solitario en un ecosistema de alquitrán.
Estoica, aguantaba los envites de un viento cada vez más frío y violento, y los roces como perdigones de una lluvia que cada día era más fuerte.
Los cadáveres de sus compañeras hacía mucho que habían sido esparcidas por un mundo que no tenía tiempo para prestarles atención o un sepelio decente. Ella no quería engrosar la estadística, no debía ser tal su destino, el de ser arrastrada por la suela de un zapato, el de servir de improvisado envoltorio para un chicle que perdió el sabor.
Recordaba con pesar los días en que todo el mundo loaba su sombra, agradecidos entre las sofocantes vaharadas de humo y los gritos de los niños en cerril estado de vacaciones; entre la intempestiva presencia de las moscas y el llanto de los gatos en celo. Un momento de gloria de cuyo milagro solo los pájaros eran testigos desde el inicio.
¿Dónde estarían ahora aquellos diminutos gorriones que empezaron como ella, siendo simples proyectos abultados que emergían de la nada?
Volaron, como todo lo demás, porque un único árbol en medio de una avenida no era aliciente para un plan de vida.
Y ahora todo estaba muerto a su alrededor, mientras ella seguía empecinada en permanecer tanto como pudiera. Era su cometido, ser vestigio de una vida que seguía al margen del verde, enclaustrada en la cárcel de hormigón y asfalto que sus propios prisioneros habían levantado a su alrededor; una cárcel que siempre vivía en invierno y en la que ella, hoja seca, era la única prueba de que un día fue primavera.
Todos se miraban a los pies en la sala de espera del médico.
Iba con retraso, para variar.
Zapatos con cordones desiguales, zapatillas cerradas con velcro, cuero bien cuidado, y materiales sintéticos de color blanco; hasta unas botas de antelina morada.
Por fin se abrió la puerta y, en el suelo, unos zuecos azul marino precedían al cadáver sangrante del doctor.